Zaragoza, Olifante
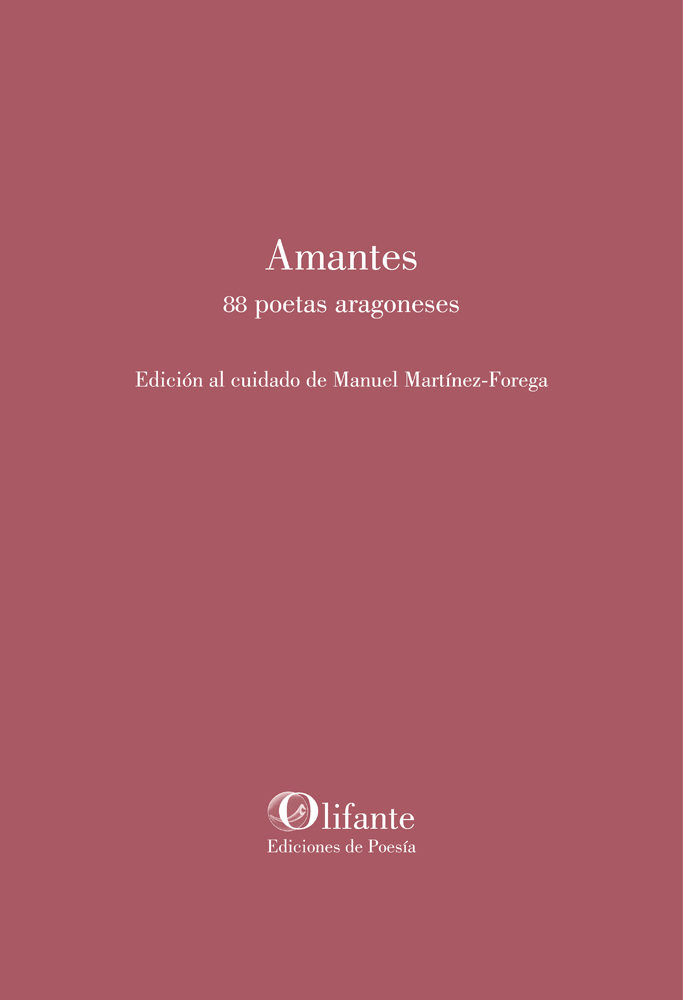
Pese a que la poesía universal —pero sobre todo la renacentista y la barroca— quedó impregnada del topos mayestático configurado en el Eros, concepto nítidamente alusivo y de sobra conocido, éste no pasó de ser un referente conceptual. La común alegoría que lo preside no está, claro, exenta de sus contrarios (Thánatos, Agape y Psique), sin embargo, nunca fue generador sintagmático y el amor, como sujeto o como contexto, no supuso sino un referente circunstancial: una excusa o una fórmula. La poesía romántica —y con mucha discreción—lo escogió como nomenclátor simbólico de sus efusiones o pretexto de otras raigambres ideológicas o estéticas en él envueltas. Vale lo dicho hasta aquí para la poesía española. Sin embargo, en los autores del siglo XX (en los más adeptos a Bécquer), se adivina una función integradora del amor (Juan Ramón, fundamentalmente, y en Diario de un poeta recién casado) con el fin de dotarlo de franqueza, tragedia o inteligente ingenuidad (Cernuda, García Lorca y Salinas). Ahora, lejos de idealizarlo, lo desconceptualizan y lo dotan de subjetividad y de diversidad. Se trata de un amor interpelativo, menos heroico, pero, en cambio, vívido y vital, ya fuese amargo, desolador o causa inevitable del drama. Más «humano» acaso.
Este sumario repaso no descubre ni mucho menos todos los matices que serán advertibles en Amantes, pero sí creo que enmarca sus varias formas y contenidos. Resulta tan difícil como arriesgado estructurar la movilización interna de las emociones, máxime cuando éstas se orientan a una labor creadora. Y más cuando nos referimos a la poesía, género que nunca ha sido proclive a canonizar la materia que ocultan sus étimos. Pero resultaría ocioso ignorar que esa actitud creadora constituye un imperativo formal cuya elusión sería aventurada. Amantes reúne cuantas apreciaciones provisionales aquí se han vertido; por consiguiente, los poetas aragoneses que a este libro le incumben (incluso las jovencísimas dosis de osadía que acertadamente le conciernen) participan de aquella tradición estética y de esta vivificación en cierta manera álmica que la alivia y, a la vez, la hace cohabitante de la muerte, de la oración íntima y de la razón: los tres opuestos sin cuya concurrencia el amor sería —antes que renuente o imposible— inexistente.